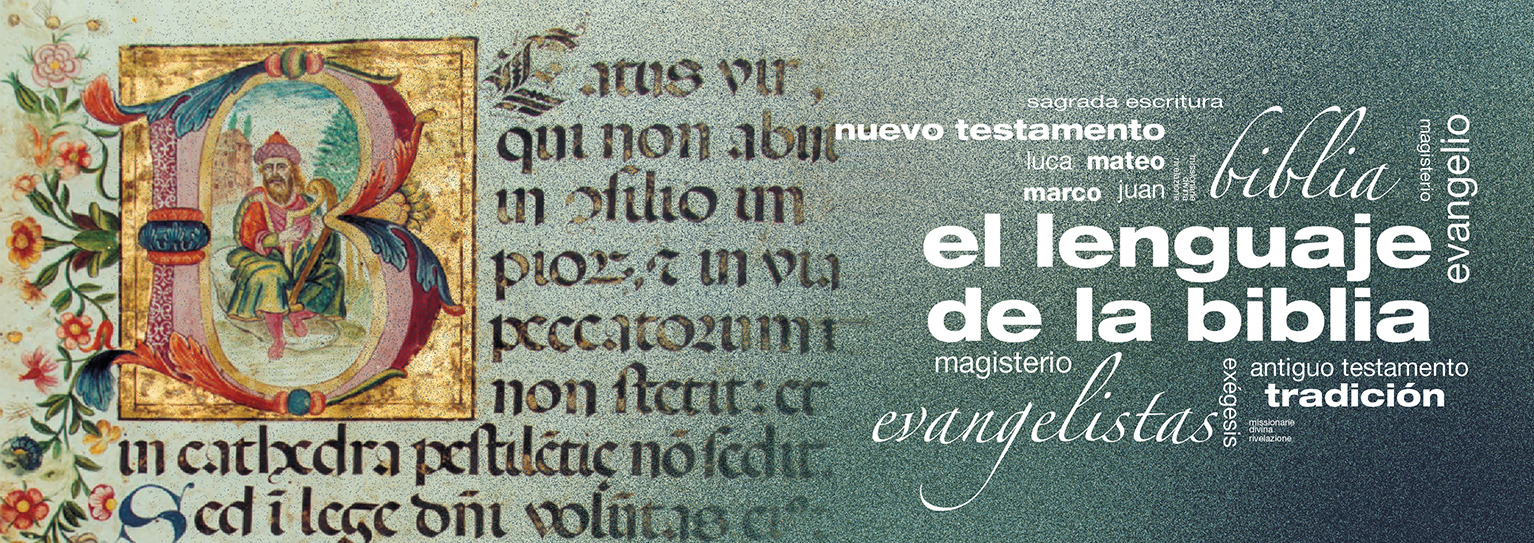El término fe viene del hebreo “aman”, que significa sentirse fuerte, firme, seguro. En el Antiguo Testamento: se encuentra muy presente la fidelidad estable, firme y duradera de Dios en el cumplimiento del compromiso de la alianza: “Reconozcan que el Señor, su Dios, es Dios, el Dios fiel, que mantiene su alianza y benevolencia por miles de generaciones, con aquellos que le aman y observan sus mandamientos” (Dt 7, 9).
El término fe viene del hebreo “aman”, que significa sentirse fuerte, firme, seguro. En el Antiguo Testamento: se encuentra muy presente la fidelidad estable, firme y duradera de Dios en el cumplimiento del compromiso de la alianza: “Reconozcan que el Señor, su Dios, es Dios, el Dios fiel, que mantiene su alianza y benevolencia por miles de generaciones, con aquellos que le aman y observan sus mandamientos” (Dt 7, 9).
Sin embargo, es también presente la fidelidad del pueblo de Israel de apoyarse en alguien. De hecho, de frente a la elección de Dios la respuesta de parte del pueblo es de permanecer fuerte, firme y seguro, de poner su confianza en Él, que encuentra su fundamento en la fidelidad de Dios a sus promesas.
De frente al Dios fiel, el hombre no puede más que tener confianza y obedecer su Palabra. Significativa al respecto es la fe del patriarca Abraham que confía con total libertad al diseño providencial de Dios sobre su vida. Tener fe, por lo tanto, como ha dicho el Papa Benedicto en la audiencia del 24 de octubre de 2012, “es encomendarse a Dios con la actitud de un niño, el cual sabe bien que todas las dificultades y todos sus problemas están asegurados en el “tu” de la madre”.
En el Nuevo Testamento tener fe es reconocer a Jesús como el Mesías: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16, 16).
Creer es conocimiento y aceptación pascual de la persona de Cristo: “que si confiesas con la boca esta verdad y crees con el corazón que Dios lo ha resucitado de entre los muertos, serás salvado” (Rm 10, 9).
La fe se transforma, por lo tanto, en consentimiento intelectual del hombre y de las verdades particulares sobre Dios y sobre Jesucristo, pero es también un acto con el que me confío libremente “a un Dios que es Pade y me ama… La fe nace de un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarlo, de confiar en Él, de tal forma que toda la vida sea envuelta” (Benedicto XVI, Audiencia del 24 de octubre de 2012).
Si el creyente es aquel que confía y se apoya en Dios, creyendo firmemente en su Palabra, el incrédulo no se apoya en Dios, ni quiere ver ni reconocer las maravillas que Dios ha hecho en la historia y en su vida, pero con una actitud obstinada y rebelde se apoya sobre sí mismo y no cree que Dios pueda liberarlo de los peligros y de satisfacer sus necesidades.
Se comporta como el pueblo de Israel en el desierto que, preso del hambre y de la sed, en vez de confiar en Dios, murmura en contra de Él. La incredulidad es propia de quien tiene el corazón endurecido: “vuelve insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado” (Is 6, 10) y esta situación lleva al rechazo de creer que Jesús es el Mesías esperado, tan es así que el pueblo de Israel, “de dura cerviz” (Ex 33, 5), no lo reconoce como el Cristo Mesías, y, a pesar del testimonio de sus múltiples milagros, lo hace condenar por Pilatos como un malhechor.
La incredulidad, sin embargo, es condición en la que caen incluso los discípulos de Jesús, cuando temen delante de la tempestad (Mt 8, 26) o cuando se preocupan frente a la necesidad de dar de comer a la multitud (Mt 16, 8-10) o todavía cuando se escandalizan delante del misterio de la cruz (Mt 16, 23) o cuando llegan a no creer en la Resurrección (Mt 28, 17).
La incredulidad de quien se dice amigo de Jesús y después no se comporta como tal es la más dolorosa para el Señor, mas Él siempre está dispuesto a perdonar y recomenzar. Así ha hecho con san Pedro y así estaba dispuesto a hacer con Judas, pero él se encerró en su corazón endurecido y no ha tenido la humildad, como hizo san Pedro, de pedir perdón a su Maestro.
Señor, también nosotros, tantas veces, hemos faltado en la fe y la confianza de frente a ti, pero como san Pedro queremos pedirte: ¡“aumenta nuestra fe”, para que podamos dar testimonio de ti delante de todos los hombres!